
Nallely Sánchez Rivas | Eva Aranda, fotografía, La Cruz Monumental de San Juan de los Lagos | La Semana Santa en México es mucho más que un periodo vacacional, es una temporada de profundo simbolismo religioso y cultural, donde conviven prácticas centenarias, expresiones comunitarias y nuevas formas de espiritualidad, explicó en entrevista Josué Rafael Tinoco Amador, profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Desde su mirada como psicólogo social y estudioso de la religión, el doctor Tinoco Amador afirmó que esta celebración permite observar la manera en que la fe sigue presente en la vida cotidiana, aunque no siempre bajo las formas tradicionales. “La religión nos ha acompañado históricamente y nos seguirá acompañando, aunque cambien sus modos de manifestación”.
Una de las principales ideas que apuntó el académico es que, aunque vivimos en una sociedad aparentemente secularizada, la religiosidad no ha desaparecido, por el contrario, ha mutado, ya no se expresa únicamente en la asistencia a misas y procesiones, sino en una espiritualidad más íntima, subjetiva y contextual.

“Los jóvenes, por ejemplo, no están exentos de la religiosidad, lo que pasa es que no la viven como lo hacían sus padres o abuelos”, expresó. Muchos estudiantes universitarios no participan activamente en los rituales de la Semana Santa, pero eso no significa que hayan abandonado por completo la fe. La experimentan de manera esporádica y emocional, en momentos clave como antes de un examen, durante una enfermedad o frente a decisiones importantes.
Esta religiosidad «situacional», como la llama Tinoco Amador, responde a las lógicas del presente: una época marcada por la inmediatez, la incertidumbre y una conexión más individualizada con lo trascendente. “La fe está ahí, sólo que ha dejado de ser cotidiana para volverse puntual, cuando el sujeto siente que la necesita”, precisó.

Sin embargo, la Semana Santa no sólo se vive en lo íntimo. En muchas regiones del país, este periodo sigue siendo una explosión de fervor colectivo, con procesiones, viacrucis vivientes, representaciones teatrales y rituales sincréticos que mantienen vivas las tradiciones heredadas desde la época virreinal y, en algunos casos, incluso desde las culturas prehispánicas.
El académico de la UAM destacó particularmente la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una de las más emblemáticas del país, donde miles de personas participan cada año como actores, cargadores o espectadores. “Iztapalapa es un patrimonio no sólo religioso, sino también cultural y social. Allí se entretejen elementos de identidad, pertenencia y resistencia comunitaria”.

Este tipo de expresiones “nos permiten entender cómo la religión opera también como una forma de organización social; en estos contextos, la Semana Santa no es sólo un ritual litúrgico, sino una manera de afirmar la memoria colectiva, reforzar lazos barriales y transmitir valores entre generaciones”.
Además de Iztapalapa, existen muchas otras expresiones locales de Semana Santa que dan cuenta de la riqueza cultural y religiosa del país. En Taxco, Guerrero, por ejemplo, las procesiones de los penitentes, quienes caminan descalzos, encapuchados y arrastrando cadenas o flagelándose el cuerpo, son una muestra de fe extrema que atrae a visitantes de todo el mundo.

En San Luis Potosí, la famosa Procesión del Silencio transforma el Centro Histórico en un escenario de recogimiento y solemnidad. En Oaxaca, comunidades como San Antonino Castillo Velasco organizan altares y tapetes de aserrín, mientras que en Chiapas se integran elementos indígenas en las celebraciones, como los tzotziles en San Juan Chamula que mezclan ritos católicos con cosmovisiones prehispánicas.
Estas tradiciones, aunque distintas en forma y contenido, comparten una misma raíz: la búsqueda de lo sagrado, del sentido, de un orden espiritual en medio de la vida diaria.
En este contexto, uno de los grandes desafíos que identificó el profesor de la Unidad Iztapalapa es el de las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia católica, para adaptarse a las nuevas generaciones. “Si la Iglesia no logra actualizar su lenguaje y sus modos de acercamiento, corre el riesgo de volverse irrelevante para muchos jóvenes”.

Las nuevas generaciones, formadas en un mundo digitalizado, hiperconectado y lleno de opciones, ya no se sienten necesariamente interpeladas por una liturgia rígida o por discursos moralizantes. “Los muchachos no están buscando instituciones, están buscando experiencias significativas”, dijo el estudioso de las religiones.
Por eso, sugirió que la Iglesia debe salir de los templos e ir hacia los espacios donde hoy se forman subjetividades: redes sociales, medios digitales, sitios de diálogo horizontal. “Ya no basta con esperar que la gente llegue al templo; ahora es la Iglesia la que debe ir hacia ellos, con humildad y disposición a escuchar”.
Asimismo, desde la mirada sociológica, la Semana Santa también funciona como un espejo de las tensiones y transformaciones sociales, mientras que en algunos sectores se vive con fervor renovado, en otros se convierte en un tiempo de descanso o turismo, reflejando la diversidad de vivencias que coexisten en el México contemporáneo.
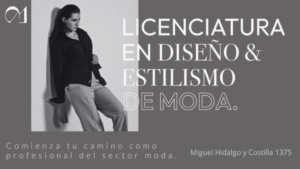
Tinoco Amador invitó a no juzgar estas diferencias, sino a entenderlas como parte de un proceso social más amplio. “La religiosidad no es una sola y tampoco tiene por qué serlo. Hay múltiples maneras de creer, de conectarse con lo sagrado, de vivir la fe. Y todas son legítimas”.
Así, la Semana Santa se revela como un momento privilegiado para reflexionar no sólo sobre la dimensión espiritual del individuo, sino también sobre el tejido social que nos une. En un país tan diverso como México, donde conviven lo ancestral y lo moderno, lo ritual y lo cotidiano, la fe sigue siendo un hilo invisible que nos atraviesa a todos, aunque lo haga de formas distintas. Con información de la Universidad Autónoma Metropolitana. Revista101.com






